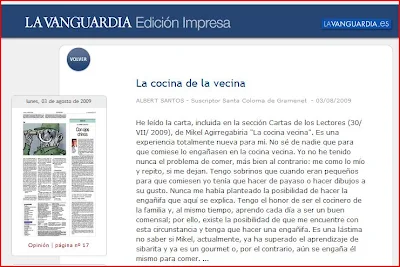Cuando era niño comía muy poco y mi madre estaba preocupada por mi delgadez. Siempre inapetente, ninguna comida me gustaba, pero la inventiva de mi ama supo encontrar una fórmula para alimentarme. En cierta ocasión me había gustado una merienda que nos había ofrecido la anciana vecina de al lado.
Y lo debí recordar con insistencia porque en alguna comida mi madre, desesperada, me pasó a comer a casa de Pantxi, la amable señora cuya manjares siempre con tomate o algún condimento original parecían gustarme. Aquella fue la solución que debieron emplear durante años, con la única condición de que me lavase bien las manos antes de sentarme en la cocina ajena con grandes platos decorados.
Y lo debí recordar con insistencia porque en alguna comida mi madre, desesperada, me pasó a comer a casa de Pantxi, la amable señora cuya manjares siempre con tomate o algún condimento original parecían gustarme. Aquella fue la solución que debieron emplear durante años, con la única condición de que me lavase bien las manos antes de sentarme en la cocina ajena con grandes platos decorados.
Pasaron años antes de que supiese mi gusto de aprendiz de sibarita había sufrido una engañifa continua. Mientras me aseaba en el cuarto de baño ajeno, mi madre traspasaba mi comida a la vajilla de Pantxi donde el mismo alimento aderezado con alguna salsa me sabía de maravilla.
[Actualización: Tras su publicación en varios medios de prensa escrita, recibe este comentario de Albert Santos en La Vanguardia (ver abajo, de la edición impresa, de suscripción obligatoria pero gratuita]